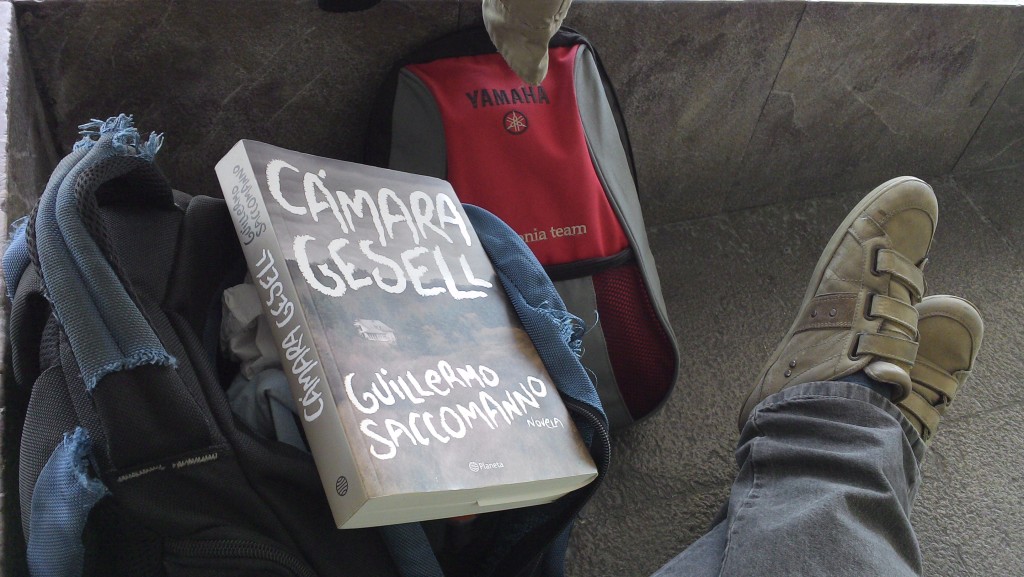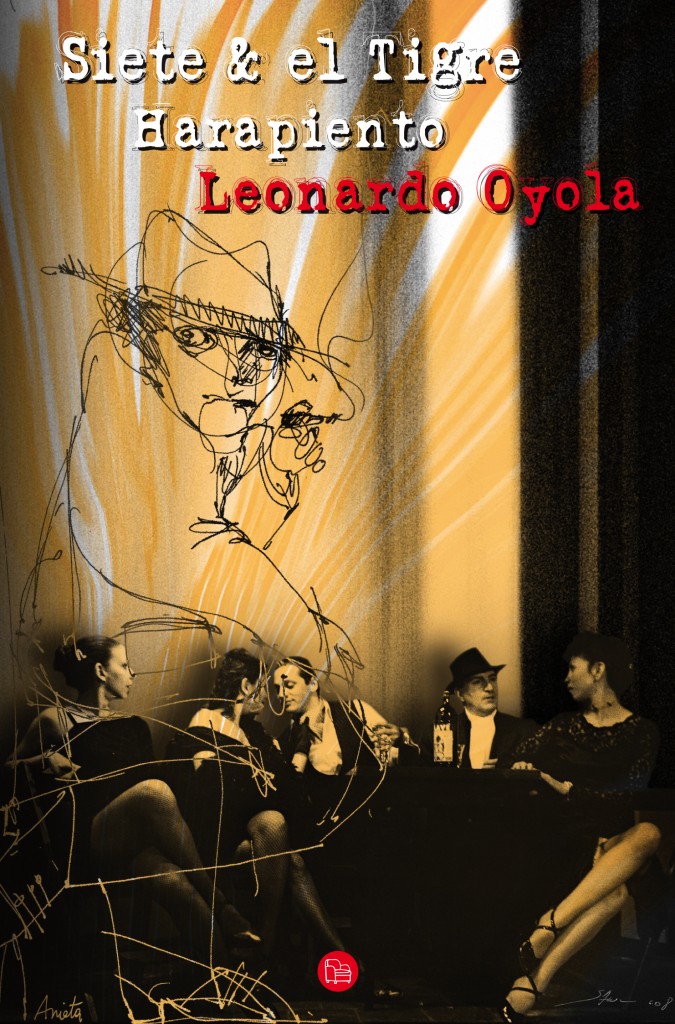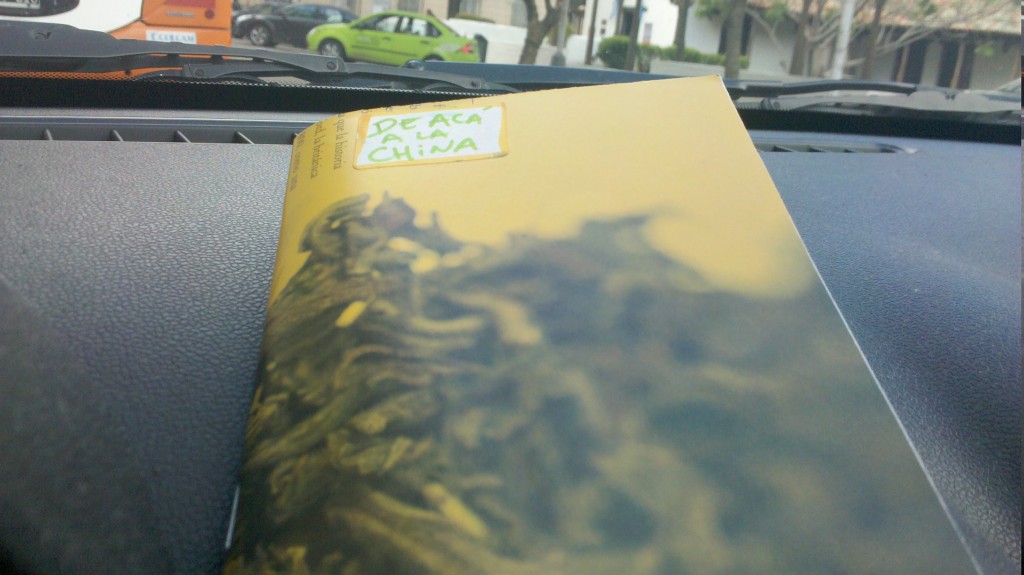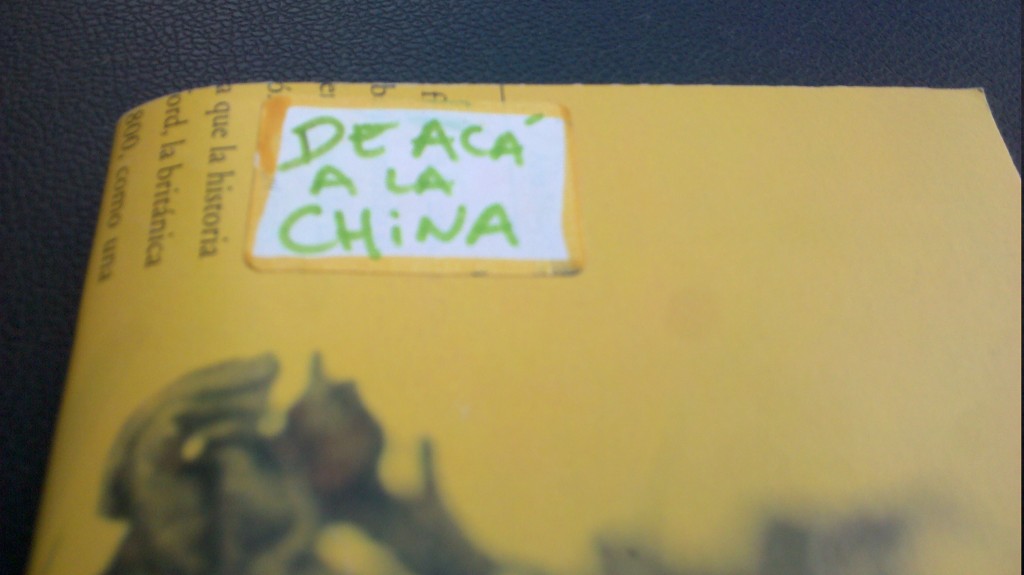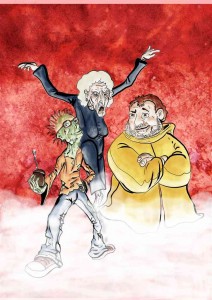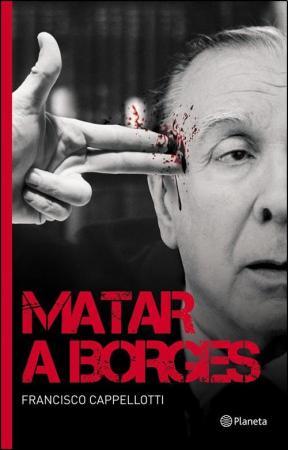Transcribo este cuento de Jorge Luis Borges por que quise linkearlo y no lo encontré en Internet.
Historia del guerrero y de la cautiva
En la página 278 del libro La poesia (Bari, 1942), Croce, abreviando un texto latino del
historiador Pablo el Diácono, narra la suerte y cita el epitafio de Droctulft; éstos me
conmovieron singularmente, luego entendí por qué. Fue Droctulft un guerrero lombardo
que en el asedio de Ravena abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que
antes había atacado. Los raveneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un
epitafio en el que manifestaron su gratitud ("contempsit caros, dum nos amat ille,
parentes") y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y
su simplicidad y bondad:
Terribilis visu facies mente benignus,
Longaque robusto pectores barba fuit! (1).
Tal es la historia del destino de Droctulft, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal
es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué
tiempo ocurrió: si al promediar el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las
llanuras de Italia; si en el VIII, antes de la rendición de Ravena. Imaginemos (éste no es
un trabajo histórico) lo primero.
Imaginemos, sub specie aeternitatis, a Droctulft, no al individuo Droctulft, que sin duda
fue único e insondable (todos los individuos lo son), sino al tipo genérico que de él y de
otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del olvido y de la memoria. A
través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia,
desde las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al Sur y tal vez no
sabía que guerreaba contra el nombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que
mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más congruente es
imaginarlo devoto de la Tierra, de Hertha, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en
un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes
figuras de madera, envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de
las selvas inextricables del jabalí y del uro; era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a
su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que
no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol.
Ve un conjunto que es múltiple sin desorden; ve una ciudad, un organismo hecho de
estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de
espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella;
lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero
en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco,
con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y
lo renueva esa revelación, la Ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, y que no
empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y
que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Droctulft abandona a los suyos y
pelea por Ravena. Muere, y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido:
Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes,
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam.
No fue un traidor (los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos); fue un iluminado,
un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones los longobardos que culparon al
tránsfuga procedieron como él; se hicieron italianos, lombardos y acaso alguno de su
sangre —Aldíger— pudo engendrar a quienes engendraron al Alighieri... Muchas
conjeturas cabe aplicar al acto de Droctulft; la mía es la más económica; si no es
verdadera como hecho, lo será como símbolo.
Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, ésta me conmovió de manera
insólita y tuve la impresión de recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío.
Fugazmente pensé en los jinetes mogoles que querían hacer de la China un infinito
campo de pastoreo y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir;
no era ésa la memoria que yo buscaba. La encontré al fin; era un relato que le oí alguna
vez a mi abuela inglesa, que ha muerto.
En 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras Norte y Oeste de Buenos Aires y Sur
de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín; más allá, a cuatro o cinco leguas uno de
otro, la cadena de los fortines; más allá, lo que se denominaba entonces la Pampa y
también Tierra Adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su
destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo; le dijeron que no era la única y le
señalaron, meses después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza.
Vestía dos mantas coloradas e iba descalza; sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo
que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió; entró en la comandancia sin
temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos
eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de
cierva; las manos, fuertes y huesudas. Venía del desierto, de Tierra Adentro, y todo
parecía quedarle chico: las puertas, las paredes, los muebles.
Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas, estaban lejos de su isla
querida y en un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta; la otra le respondió
con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, como asombrada de un antiguo
sabor. Haría quince años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo.
Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había
perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un
capitanejo, a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo
en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se
vislumbraba una vida feral: los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los
festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba; el
asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las
haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se
había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a
no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz y
volvió, esa noche, al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la revolución
del 74; quizá mi abuela, entonces, pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y
transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino...
Todos los años, la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín, o del Fuerte Lavalle,
en procura de baratijas y "vicios"; no apareció, desde la conversación con mi abuela. Sin
embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar; en un rancho, cerca de los
bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se
tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro
modo, o como un desafío y un signo.
Mil trescientos años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de
Droctulft. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que
abraza la causa de Ravena, la figura de la mujer europea que opta por el desierto,
pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un
ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido
justificar. Acaso las historias que he referido son una sola historia. El anverso y el
reverso de esta moneda son, para Dios, iguales.
A Ulrike von Kühlmann
(1) También Gibbon (Decline and Fall, XLV) transcribe estos versos.